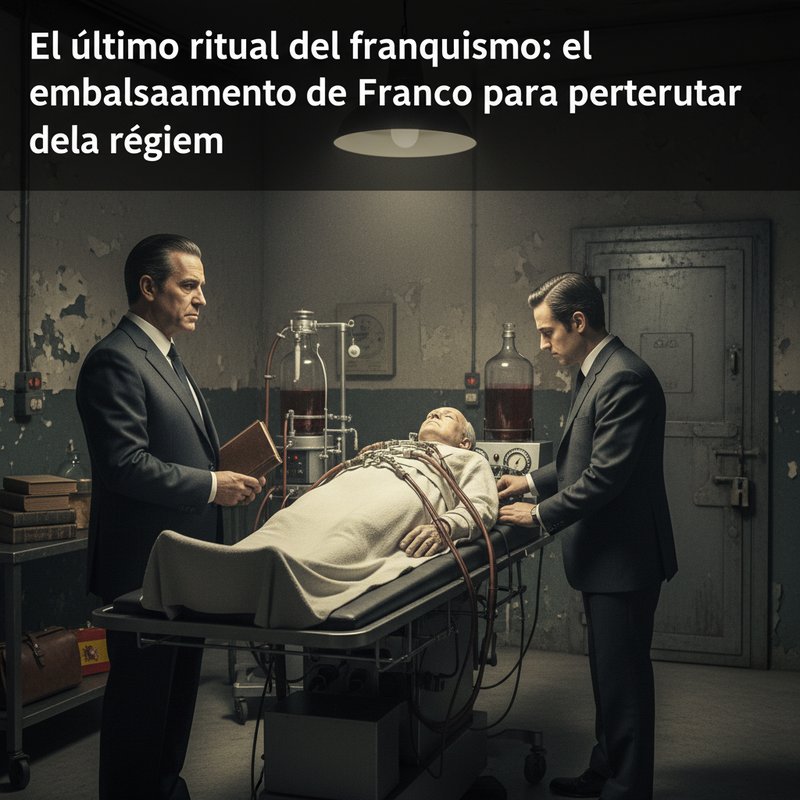El embalsamamiento del franquismo: cómo preparó el régimen la muerte de Franco para asegurar su sucesión
En la madrugada del 20 de noviembre de 1975, un equipo de cuatro forenses, bajo la dirección del doctor Bonifacio Piga, comenzaba la delicada tarea de embalsamar el cuerpo de Francisco Franco en una habitación del hospital madrileño de La Paz. Aquel trabajo, lejos de ser un simple procedimiento médico, simbolizaba el último esfuerzo de un régimen por conservar su imagen y su continuidad más allá de la muerte de su líder.
La prolongada agonía de un dictador
El fallecimiento de Franco, ocurrido hace ya 50 años, no fue un acontecimiento repentino. Durante meses, el dictador fue sometido a numerosos tratamientos y operaciones en un intento desesperado de alargar su vida. Médicos y cirujanos, exhaustos tras semanas de transfusiones e intervenciones, se encontraban rodeados de un clima de tensiones y enfrentamientos entre las distintas facciones del régimen.
El estado físico de Franco era crítico. Según relató años después Antonio Piga, miembro del equipo de forenses, el cuerpo del dictador pesaba menos de 30 kilos y mostraba los estragos de una larga agonía: pinchazos, incisiones, drenajes y cicatrices reflejaban la lucha por mantenerlo con vida a toda costa. La escena servía, además, como una poderosa metáfora del propio régimen, que se resistía a aceptar el final de una era.
Decadencia física y el inicio de la sucesión
Desde 1973, la salud de Franco se había deteriorado notablemente. Los síntomas de senilidad, temblores provocados por el Parkinson, problemas circulatorios y dificultades motrices eran cada vez más evidentes, a pesar de los esfuerzos del aparato propagandístico por ocultarlo. Juan Carlos de Borbón, designado sucesor cuatro años antes, relató en varias ocasiones la incapacidad del dictador para comunicarse, permaneciendo impasible y en silencio durante las audiencias.
A mediados de 1974, una tromboflebitis en la pierna derecha y posteriores complicaciones, incluyendo una grave hemorragia digestiva, pusieron en peligro la vida de Franco. La intervención de su médico personal, Vicente Gil, fue decisiva para estabilizarlo temporalmente, aunque la situación médica se agravaba por las disputas internas entre los facultativos y los miembros de la familia del dictador, en especial su yerno, el cardiólogo Cristóbal Martínez Bordíu.
Enfrentamientos internos y el ocaso del régimen
El agravamiento de la salud de Franco coincidió con una creciente pugna de poder en el seno del Gobierno y la familia. La destitución de Vicente Gil y la llegada de Vicente Pozuelo Escudero, alineado con la Falange, ilustran la batalla interna por el control de las decisiones médicas y políticas en los últimos meses de vida del dictador.
El otoño de 1974 marcó un punto de inflexión. Una nueva hemorragia digestiva aceleró los preparativos para la sucesión y muchos altos cargos del régimen, como Manuel Fraga, asumieron que la transición era inevitable. Las luchas entre los sectores más inmovilistas y aquellos que apostaban por reformas mínimas, aunque solo fueran cosméticas, se intensificaron mientras la salud de Franco continuaba deteriorándose.
La imposibilidad de ocultar el final
El régimen, pese a su control sobre los medios y la censura, no pudo disimular el declive irreversible de Franco. Los ingresos hospitalarios se sucedían y las disputas entre los médicos civiles y los representantes de la familia ponían de manifiesto la fractura interna. Al mismo tiempo, en septiembre de 1975, el dictador firmaba las últimas sentencias de muerte del franquismo, lo que generó una fuerte presión internacional y una condena generalizada.
En las semanas finales, Franco sufrió nuevas complicaciones y fue intervenido de urgencia en el Palacio del Pardo antes de ser ingresado definitivamente en el hospital de La Paz. Durante estos días, Juan Carlos de Borbón asumió funciones como jefe del Estado y comenzó a negociar con Estados Unidos y Marruecos la salida española del Sáhara Occidental, en busca de apoyo internacional para su inminente sucesión.
La muerte de Franco y la gestión de su legado
El 18 de noviembre de 1975, Franco entró en coma y no fue declarado muerto oficialmente hasta las 4:20 de la madrugada del 20 de noviembre. La noticia se difundió primero a través de una escueta nota de agencia y, horas después, fue confirmada en directo por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, en televisión. Décadas más tarde, Antonio Piga reveló que al equipo forense se le indicó falsear la hora real del fallecimiento, en un intento más de controlar el relato oficial y el impacto del acontecimiento.
El embalsamamiento de Franco, además de preservar su imagen para la posteridad, simbolizó la voluntad del régimen de perpetuarse a través de su figura. Sin embargo, la realidad política, social y médica de aquellos días evidenció que el franquismo, como su líder, estaba exhausto y no pudo evitar el inicio de una nueva etapa en la historia de España.
Conclusión
Cincuenta años después de la muerte de Francisco Franco, el análisis de sus últimos días revela mucho más que la agonía personal de un dictador. Es el retrato de un sistema que, en su ocaso, recurrió a toda clase de estrategias médicas, políticas y simbólicas para prolongar su existencia y controlar la transición. Sin embargo, la sucesión y la transformación de España serían inevitables, abriendo paso a una etapa de cambio que marcaría el futuro del país.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.